FRAGMENTO LITERARIO: LECTURA
El adúltero de la literatura
Mario Vargas Llosa 09/11/2008
Mario Vargas Llosa rinde homenaje en 'El viaje a la ficción' (Alfaguara) al mundo literario de Juan Carlos Onetti. En este extracto describe su primer encuentro con el escritor uruguayo, un hombre desconcertante que sufrió en carne propia las turbulencias del siglo XX americano
Conocí personalmente a Juan Carlos Onetti año y medio después de aparecida su novela Juntacadáveres (1964), en Nueva York, durante el congreso del PEN Internacional que tuvo lugar en esa ciudad del 12 al 18 de junio de 1966, presidido por Arthur Miller.
Juan carlos Onetti
Nacimiento:
01-07-1909
Lugar:
(Montevideo)
Vaya sorpresa al conocer en persona a ese escritor cuyas historias me habían sugerido una personalidad descollante
Detrás de esa hosquedad asomaba alguien que no estaba preparado para enfrentar la brutalidad de una vida a la que temía
Muchas veces dijo a Dolly que a menudo veía a la gente que lo rodeaba como si fueran esqueletos
Caballero Bonald: "Cuando lo conocí, se había pasado del vino tinto al whisky y sólo leía novelas policiacas"
La presencia del uruguayo en ese certamen, al que asistieron también otros escritores latinoamericanos -Carlos Fuentes, Pablo Neruda, Ernesto Sábato, Emir Rodríguez Monegal, Carlos Martínez Moreno, Juan Liscano, Victoria Ocampo, Alberto Girri, José Antonio Montes de Oca, H. A. Murena, Guimarães Rosa, Homero Aridjis entre ellos-, era un indicio de que su obra comenzaba a romper el cerco de indiferencia en que había vivido, con la excepción de un reducido círculo de lectores y críticos del Río de la Plata.
Muy reducido en verdad, si se piensa que casi no se habían publicado estudios críticos importantes sobre su obra fuera de Uruguay y que, por ejemplo, La vida breve, la mejor novela escrita en América Latina hasta el año en que apareció (1950), no mereció elogio alguno y que las escasas reseñas que tuvo, como la de Homero Alsina Thevenet en el semanario Marcha, fueron negativas.
En 1961 se publicó en París, en Les Lettres Nouvelles, la revista que dirigía Maurice Nadeau, su cuento Bienvenido, Bob, traducido al francés por Claude Couffon. En 1962 había ganado el Premio Nacional de Literatura en Uruguay, y al año siguiente, su cuento Jacob y el otro apareció traducido al inglés en una antología de relatos publicada por la editorial Doubleday. Comenzaban a reeditarse algunos de sus libros, pero aún era difícil procurárselos. Lo sé muy bien porque yo, que quedé seducido por la originalidad y la fuerza de su talento desde el primer relato suyo que cayó en mis manos, sólo había podido leerlo gracias a la ayuda de amigos uruguayos que me hicieron llegar algunos de sus libros.
Vaya sorpresa que me llevé al conocer en persona a ese escritor cuyas historias me habían sugerido una personalidad descollante. Tímido y reservado hasta la mudez, no abrió la boca en las sesiones del congreso, e incluso en las reuniones pequeñas, entre amigos, a la hora de las comidas o en el bar, solía permanecer silencioso y reconcentrado, fumando sin descanso. Al terminar la reunión del PEN, algunos participantes fuimos invitados a hacer una gira por Estados Unidos y tuve la suerte de formar parte del grupo en el que estaban Martínez Moreno y Onetti. Era un viaje turístico, con visitas a museos, espectáculos y lugares históricos en los que, por supuesto, Onetti se negó sistemáticamente a poner los pies. Permanecía encerrado en su cuarto de hotel, con una botella de whisky y un alto de novelas policiales, tan desinteresado del programa que uno se preguntaba por qué había aceptado aquella invitación. Martínez Moreno, que era bueno como un pan y se sentía preocupado por el estado depresivo de Onetti, renunció a muchas visitas para no dejarlo solo, temeroso de que su admirado compatriota fuera a hacer alguna tontería peor que emborracharse.
Sólo en San Francisco tuve ocasión de charlar con él un poco, en barcitos humosos y oscuros de los alrededores del hotel. Costaba trabajo animarlo a hablar, pero, cuando lo hacía, decía cosas inteligentes, eso sí, impregnadas de ironía corrosiva o sarcasmos feroces. Evitaba hablar de sus libros. Al mismo tiempo, detrás de esa hosquedad y esas burlas lapidarias, asomaba algo vulnerable, alguien que, pese a su cultura e imaginación, no estaba preparado para enfrentar la brutalidad de una vida de la que desconfiaba y a la que temía. Una noche en que hablamos de nuestra manera de trabajar se escandalizó de que yo lo hiciera de manera disciplinada y con horario. Así, me dijo, él no hubiera escrito ni una línea. Él escribía por ráfagas e impulsos, sin premeditación, en papelillos sueltos a veces, muy despacio, palabra por palabra, letra por letra -años más tarde, Dolly Onetti me confirmaría que era exactamente así, y tomando a sorbitos, mientras trabajaba, copitas de vino tinto rebajado con agua-, en periodos de gran concentración separados por largos paréntesis de esterilidad. Y allí pronunció aquella frase, que repetiría después muchas veces: que lo que nos diferenciaba era que yo tenía relaciones matrimoniales con la literatura, y él, adúlteras. En aquella o alguna otra ocasión durante aquel viaje le pregunté si era cierto que a los escritores jóvenes que conseguían llegar a él a pedirle consejo les recomendaba leer los libros que él detestaba, para ponerlos a prueba, y él, sin negar ni asentir, sonrió feliz: "¿Eso dicen? Qué hijos de puta, che".
Recuerdo una noche en que los poetas beatniks norteamericanos Lawrence Ferlinghetti y Allen Ginsberg, entonces en el apogeo de su popularidad, nos llevaron a Onetti, Martínez Moreno y a mí en un recorrido nocturno por los antros de hippies, artistas, músicos o simplemente bohemios de San Francisco, que nos hablaban de sus experiencias con el peyote, el ácido lisérgico y otros paraísos artificiales con los que se proponían revolucionar el mundo, o de las acciones políticas en marcha en defensa de los gays y a favor de la despenalización de las drogas. En todo aquel recorrido alucinatorio por las cuevas, peñas y antros de la contracultura californiana, para mí, lo más irreverente era, sin duda, la actitud de Onetti, quien, con su sempiterna corbata, su saco entallado y sus anteojos de gruesos cristales paseaba sus ojos saltones de infinito aburrimiento sobre todo aquel circo, con una mirada escéptica y el escorzo de una sonrisita flotando por la boca.
Pocos meses después, en agosto de 1966, fui por pocos días a Montevideo. Como he contado, me fue imposible ver a Onetti, pero hablé mucho de él, pude conseguir sus libros en la maravillosa librería anticuaria de Linardi y Risso y me dio gusto comprobar que, tanto sus amigos como quienes no lo eran, reconocían unánimemente su talento y contribuían con chismes y anécdotas a enriquecer la ya rica leyenda forjada en torno a su aislamiento, su hosquedad y sus neurosis.
Siempre recuerdo esa visita a Uruguay, pues, pese a que, como he mencionado en este ensayo, la declinación económica y social del país llevaba años de iniciada, para un latinoamericano, llegar a ese pequeño rincón del Río de la Plata en 1966 era descubrir una cara distinta de la América Latina de los dictadores, los cuartelazos, las guerrillas revolucionarias, las democracias de opereta y las sociedades incultas y de enormes desigualdades económicas del resto del continente. Recuerdo mi sorpresa al leer los diarios de Montevideo, tan bien escritos y diagramados, y descubrir la presencia que en ellos tenía la cultura, las magníficas secciones de crítica, el alto nivel de los teatros y las espléndidas librerías montevideanas. La libertad y el pluralismo que se advertían por doquier -había un congreso del Partido Comunista en esos días anunciado por carteles en las calles que no escandalizaba a nadie- y los adversarios políticos coexistían tan civilizadamente como en Inglaterra. Por otra parte, en ningún otro país latinoamericano había visto yo una clase intelectual tan sólida, cosmopolita y bien informada, ni una sociedad con una pasión semejante por las ideas y modas y tendencias artísticas, filosóficas y literarias de la actualidad internacional. Di una conferencia en la Universidad Nacional, invitado por José Pedro Díaz, y no podía creer que tanta gente pudiera reunirse para oír hablar de literatura. Sin embargo, aunque yo fuera incapaz de advertirlo en aquel viaje, bajo la superficie de esa sociedad estable, abierta, democrática, razonable y culta que tanto me impresionó, algo había comenzado a resquebrajarse y a enloquecer, algo que precipitaría pocos años después al Uruguay en la más grave crisis política y social del siglo XX.
Precisamente por esa época publicó Onetti uno de sus relatos más interesantes, La novia robada (1968), en el que un tema que había venido insinuándose en sus cuentos y novelas desde hacía tiempo, la locura como una de las formas en que los seres humanos escapan de la realidad objetiva hacia un mundo de ficción, sería la columna vertebral de una historia en la que vemos a todos los vecinos de Santa María confabulados para dar consistencia, un semblante de vida y de verdad, a los espejismos eróticos de una enajenada. (...)
Al tiempo que aparecía esta historia de locura colectiva fantaseada por Onetti, Uruguay -que parecía la excepción a la regla en un continente que crepitaba por todas partes- había comenzado también, a la vez que su economía se empobrecía y su población envejecía, un proceso de debilitamiento de sus instituciones. Y se resquebrajaba en él ese consenso que había preservado su democracia. Al influjo de la Revolución Cubana, sus vanguardias políticas, intelectuales y sindicales se radicalizaban, en tanto que la clase gobernante, los partidos tradicionales y la cancerosa burocracia -tan bien retratada, con una mezcla de severidad crítica y soterrada ternura, en los cuentos y poemas de Mario Benedetti- se mostraban incapaces de responder de una manera eficaz y creativa a la agitación social y a las movilizaciones de estudiantes y militantes seducidos por el ejemplo de los barbudos cubanos y los exhortos a la revolución del Che Guevara y Fidel Castro. Como en el pequeño y chato país que es Uruguay eran inimaginables las acciones en el campo a partir de un foco guerrillero, lo que prosperó allí, en un principio con bastante éxito, fue la guerrilla urbana. Los antecedentes de esta acción son tal vez las movilizaciones campesinas que encabezó Raúl Sendic, pero su cristalización comienza con la creación del Movimiento de Liberación Nacional (tupamaros) a partir de 1963. Sus acciones, ralas al principio pero muy efectistas, tuvieron larga repercusión internacional. Luego, irían creciendo en número y violencia -secuestros, asaltos, destrucción de bienes públicos, ataques y asesinatos de policías-, desencadenando, por parte de los gobiernos, una política represiva de creciente brutalidad, que, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1971) y, sobre todo, desde la victoria electoral, en 1971, de Juan María Bordaberry, llegó a echar por la borda la legalidad y a transgredir con los peores excesos los derechos humanos. Bordaberry, del Partido Colorado, gobernó en estrecho contubernio con las Fuerzas Armadas y terminó por cederles totalmente el control del poder en 1974. La eficacia de las acciones de los tupamaros, contra las que durante buen tiempo las autoridades parecieron impotentes -un hecho espectacular que daría la vuelta al mundo fue la captura y asesinato del asesor policial norteamericano Dan Mitrione-, atizó la violencia contrarrevolucionaria, los atropellos a los derechos humanos, la práctica generalizada de la tortura y el asesinato por unos gobiernos que, con el pretexto de combatir la subversión, impusieron la censura, recortaron las libertades públicas, hicieron tabla rasa de los derechos civiles y clausuraron periódicos y sindicatos, convirtiendo en poco tiempo la democracia modelo de América Latina en una republiqueta tercermundista, en manos de una oligarquía militar autoritaria. (...)
Los últimos años de su vida, en Madrid, Juan Carlos Onetti los pasó acostado. No porque estuviera enfermo, pues, pese a las grandes cantidades de alcohol que había consumido en su vida y a los achaques naturales de la edad, se conservó bastante bien hasta el final, de cuerpo y de espíritu. Más bien por desinterés, desidia, una cierta abulia vital y esa neurosis pasiva que cultivó toda su vida, ahora acrecentada por la vejez. Se levantaba y salía alguna vez, desde luego, pero era algo excepcional en una rutina cotidiana que por lo general transcurría en su piso madrileño, él en pijama, la barba crecida y los ralos cabellos revueltos, tumbado en la cama, leyendo novelas policiales y el vaso de whisky siempre a la mano. Para resolver todos los asuntos prácticos y atender a los visitantes siempre estaba allí, cerca, la diligente e incansable Dolly. Mucha gente venía a tocar a su puerta, ahora que se había convertido, en España y América Latina, en una leyenda viviente, en un folk-hero. Y lo sorprendente es que él solía recibirlos y charlar con ellos, en vez de echarlos con las cajas destempladas, como hacía antaño con quienes venían a tratar de curiosear en su vida privada. La vejez ablandó su hosquedad. Lo he comprobado al verificar que en los últimos diez años de su vida concedió más entrevistas que en los setenta anteriores. Según Dolly, muy en contra de lo que ocurría en sus novelas, donde los narradores suelen detestar a los niños, en su vida personal Onetti los acariñaba y solía jugar con ellos, y uno de sus lamentos recurrentes era haberse separado de su hija, en razón de su divorcio, cuando Liti tenía apenas tres años. Uno de sus grandes amores, en esos catorce últimos años de su vida, fue la perra Biche (de Beatrice), con la que Onetti podía pasar horas jugando y hasta solía dormir con ella.
Llegó a la muerte sin angustia ni temor, acaso porque la muerte había estado siempre muy presente en su vida. Muchas veces dijo a Dolly que a menudo veía a la gente que lo rodeaba como si fueran esqueletos. En sus periodos de crisis, cuando, sin poder escribir ni leer, se encerraba en un mutismo y soledad totales, amenazaba a veces con quitarse la vida. Pero, al final de su vida, esperó la partida con total serenidad, leyendo sin descanso, o, mejor dicho, releyendo muchos libros -entre ellos, siempre novelas policiacas- que tenía muy presentes en la memoria, como Laura, de Vera Caspary, que llevó al cine en una adaptación maravillosa Otto Preminger, y que, según Dolly, releyó hasta una docena de veces. Los últimos días, en el hospital, tuvo siempre un libro en la mano hasta el instante de morir.
José Manuel Caballero Bonald ha dejado un animado boceto de este Onetti de los últimos años: "Un día de un otoño de los años ochenta fui a visitar a Onetti. Vivía en un piso algo sombrío y estaba retenido en una de sus más obstinadas fases de acostado. Esa situación de residente estable en la cama dotaba al novelista de un manifiesto aire de enfermo imaginario o de excéntrico personaje de alguna novela no escrita todavía. Y allí estaba Dolly ejerciendo de veladora de cada uno de los días de Onetti, esa última y definitiva mujer sin la que muy deficientemente se puede entender en puridad la vida de un escritor. Cuando yo lo conocí, se había pasado del vino tinto al whisky -por prescripción facultativa, según decía- y sólo leía novelas policiacas: Chandler, Simenon, Hammett, Jim Thompson, incluso algunas novelitas negras de frágil calidad y enredo curioso. También oía de vez en cuando algún tango de la buena época y algún bolero clásico. Apenas escribía o sólo escribía fragmentos hipotéticamente aprovechables, esas verbosidades de insomnio que trataría luego de acomodar entre otros textos más elaborados. O que perdería adecuadamente en el desarreglo general del tiempo. Es posible que el visitante alcanzara a tener una sensación predecible: que aquel señor con aspecto de convaleciente taciturno no podía ser el mismo que escribiera páginas tan definitivamente seductoras. Pero de todo eso, como diría Onetti, hace ya muchas páginas".
El viaje a la ficción. El mundo de Juan Carlos Onetti, de Mario Vargas Llosa (Alfaguara). 240 páginas, 17,50 euros. A la venta el 19 de noviembre.
© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




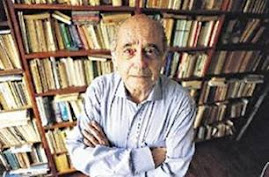




No hay comentarios:
Publicar un comentario